NOTAS SOBRE CINE MILITANTE Y RELATOS ALTERNATIVOS, por Eugenio
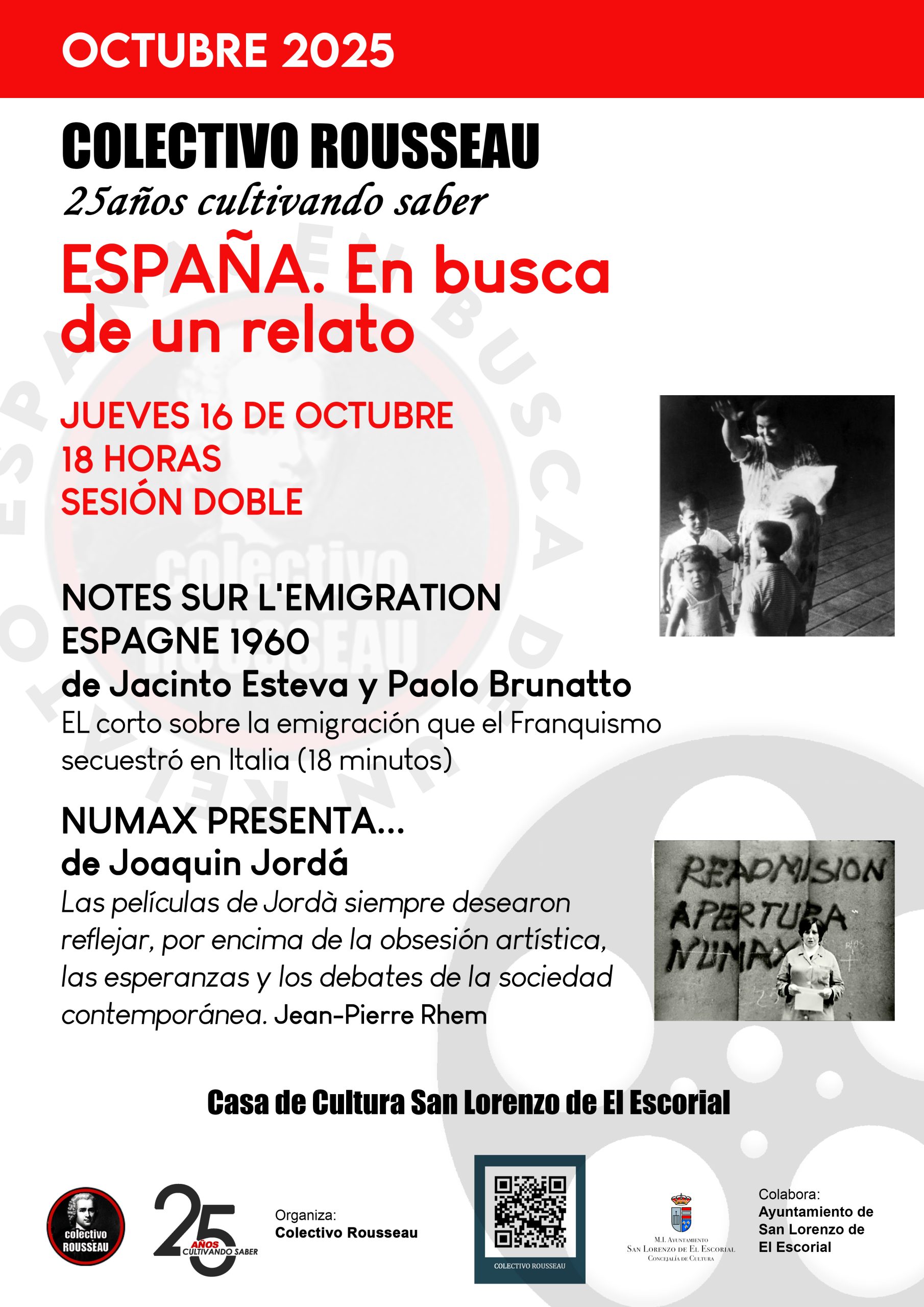
El cine militante, con estas 2 pelis-documentales que vimos el jueves día 16 de octubre, nos retrotrae a épocas en que efectivamente la conciencia militante tenía lugar en España en un marco de reforma y/o ruptura política y social del franquismo, no solo de la dictadura en sí misma, donde aún la lucha por las libertades civiles se debatían en contraposición a la ausencia de libertades reales que incluían las condiciones materiales de la libertad. Algo que sigue siendo actual, no solo en el ayusismo.
En la primera, sobre la emigración de los años 40 y 50, se nos muestra un estilo cinematográfico neorrealista, donde la emigración se relaciona con el hambre y pobreza de la época, y se producía del campo a la ciudad (Madrid Y Barcelona, principalmente) y de los obreros al extranjero europeo, en busca de mejores condiciones materiales de vida, Alemania fundamentalmente y otros países europeos. Es un proceso de “acumulación primitiva” clásico del capitalismo donde mano de obra barata expulsada del campo por expropiación de las tierras comunales, (los «enclosures» ingleses, le sirvieron a Marx para explicar en su obra magna EL CAPITAL, el proceso de “acumulación originaria” del capitalismo industrial de la época en Inglaterra), que en España se produjo de forma masiva durante el franquismo, aunque antes ya comenzó, llenó de marginación y chabolismo de clase en las periferias de las grandes ciudades.
Me molesta un poco, por muy expresivas que sean las imágenes del documental de Jacinto Esteva, esa naturalización de procesos tan violentos que no se dejan reducir a planos del hambre y trenes de emigrantes, y chabolas ..,como si fuera algo natural o naturalizado acríticamente. La experiencia de la II República para realizar la reforma agraria prevista, que las clase oligárquicas y terratenientes en el campo impidieron, como siempre ha ocurrido, y que terminaron con el golpe militar, muestran las condiciones de vida originales por ausencia de reformas distribuidoras de la propiedad de la tierra, incluso favorables al burguesía, para favorecer la competencia. Era feudalismo preburgués. No es un proceso natural el hambre ligado a la emigración interior y exterior. Es un proceso violento y dramático para las masas de gente que se vieron forzadas a salir de su modo de vida y sus ancestros para una aventura de explotación humana, como así fue, dentro y fuera, aunque consiguieran mejores condiciones económicas para vivir desplazados de sus orígenes. Nunca es lineal la historia, ni siquiera epocalmente.
La segunda película-documental, de Joaquin Jordá, de la Escuela de Barcelona, nos mete de lleno en el debate sobre el modelo de producción dominante y marginal de la industrialización
capitalista en la España de finales de los setenta, ya con el neoliberalismo a la carga en Europa, y los Pactos de la Moncloa que entregaron a la clase obrera a la voluntad del poder económico, que veía con riesgo para sus intereses la crisis de la época ( crisis energética, del petróleo, stanflacción…) y el momento final del régimen franquista con auge del movimiento obrero sindical y de partido militante, en nombre de un pacto previo económico “necesario”, con incrementos del precio de los productos básicos insostenible, para una feliz Transición de la dictadura a las libertades civiles, salvando a las élites oligárquicas de sus crisis.
La experiencia de autogestión de la fábrica de electrodomésticos, NUMAX, que recorre la peli desde el comienzo, en sus distintas fases, muestra que ésta solo se puede aceptar desde el poder siempre que sea como salida «in extremis», una vez que el Capital haya renunciado con suspensión de pagos de la empresa y, siempre que los propietarios del mismo se vayan con la liquidez necesaria, dejando a la empresa en precariedad económica y financiera. Entonces, puede que los trabajadores se vean obligados a intentar llevar a cabo la experiencia con todas las dificultades que conlleva, estando asegurado el fracaso de antemano por la inexperiencia de gestión y organización, en un mercado donde el capitalista ha concluido su peripecia de ganar dinero a cuenta del trabajo ajeno, ya por no querer hacer los esfuerzos de inversión y gestión necesarios para la competencia en el mercado, o, simplemente por inviabilidad de la empresa en los términos previstos, o por impericia y mala gestión, o por delincuencia económica directamente. Se convierte, en otra experiencia de autoexplotación, con igual o peor salario, y mayor jornada laboral.
Resultan interesantes los debates de los trabajadores en complicidad con ideologías de diferente signo en la izquierda sindical, social y política presentes en la fábrica, y la complejidad para hacer que compartan un futuro en común por mantener su trabajo como recurso material de vida o la opción de cobrar el exiguo seguro de paro de cada uno, alternativa que 80 trabajadores utilizan, para salir de la experiencia autogestionaria, desesperanzados.
Los debates sobre la escala salarial a implementar o sin escala, igual para todos, y sobre la socialización del subsidio de paro, así como la necesidad de recurrir al Estado para financiar la continuidad de la empresa y otros más de detalle sobre organización de los departamentos de ventas, compras, pago a proveedores, oficinas, producción y distribución, hacen muy oportuna
incluirla en un modelo de Relato que fue residual en la batalla de la Transición de la dictadura, y que de extenderse y ampliarse por la Coordinadora a otras empresas, significaba un proceso
de muy difícil aceptación por los poderes neoliberales de la época. La ruptura social y política que ello implicaría en la relación de fuerzas que acompañaron el fin de la dictadura y el
comienzo de la transición, marcarían los límites de la experiencia, que la voluntad de los líderes políticos de la izquierda de la época, no iban a alentar, más bien lo contrario. La Reforma del Régimen, con la ley de Reforma Política, preconstitucional, que terminó venciendo sobre la Ruptura instituyente, con el franquismo social y político, no permitía una ruptura de estas características, extensiva en lo social y económico, para transformar la realidad de esa forma, con procesos autogestionarios en las empresas coordinados y amplificados, de naturaleza revolucionaria, cuando la crisis del capitalismo estaba en proceso de cambio a un neoliberalismo o capitalismo financiarizado que comenzaba, para paliar su crisis, la de los años 73 en adelante, en España, en Europa, y globalmente.
Una variante interesante, para pensarla hoy, sobre la realidad actual, una vez visto el fracaso del neoliberalismo con las crisis del 2008 y subsiguientes, de tipo energético otra vez y bioclimático, y guerrero, lo manifestaba una trabajadora, creo que era la misma que se manifestaba en el debate sobre la inviabilidad de la autogestión en el contexto capitalista, que manifestaba, una vez terminada la experiencia de la empresa y su retirada al campo, en la fiesta que organizan, su voluntad firme de no volver a ser trabajadora asalariada en ninguna de sus formas, por cuenta ajena o por cuenta propia, porque interpretaba que la experiencia que tuvieron era otra forma de explotación, aunque esta fuera autoexplotación colectiva.
Esta perspectiva de esta trabajadora de la fábrica en cuestión, que se va al campo, en retirada de la valorización del valor, crítica, por tanto, con el trabajo abstracto productor de mercancías, nos conecta con la situación actual de incremento permanente de la productividad por la tecnología, donde ya el trabajo es desvalorizado, superfluo, a gran escala, sin capacidad de ser mediador universal de porvenir mejor para la gente que lo tenga, y se nos puede presentar la ocasión de una mirada más allá del trabajo abstracto y del capitalismo, por si el colapso final llega y nos pilla con una subjetividad fetichista del automatismo del valor, la mercancía, el dinero y el Capital, incapaces de saber qué hacer o no hacer, salvo la entrega, como por instinto de muerte, a la catástrofe final, por incomparecencia.
Quizás, solo quizás, estas experiencias de autogestión sean necesarias, de otra manera, en un contexto postcapitalista, con democracia real económica y social, liberados del trabajo
asalariado impago, de la autoexplotación, y del consumismo de mercancías ilimitado. Ojalá, porque otra salida, “n´existe pas”, solo la aplaza.
EUGENIO
Colectivo Rousseau
